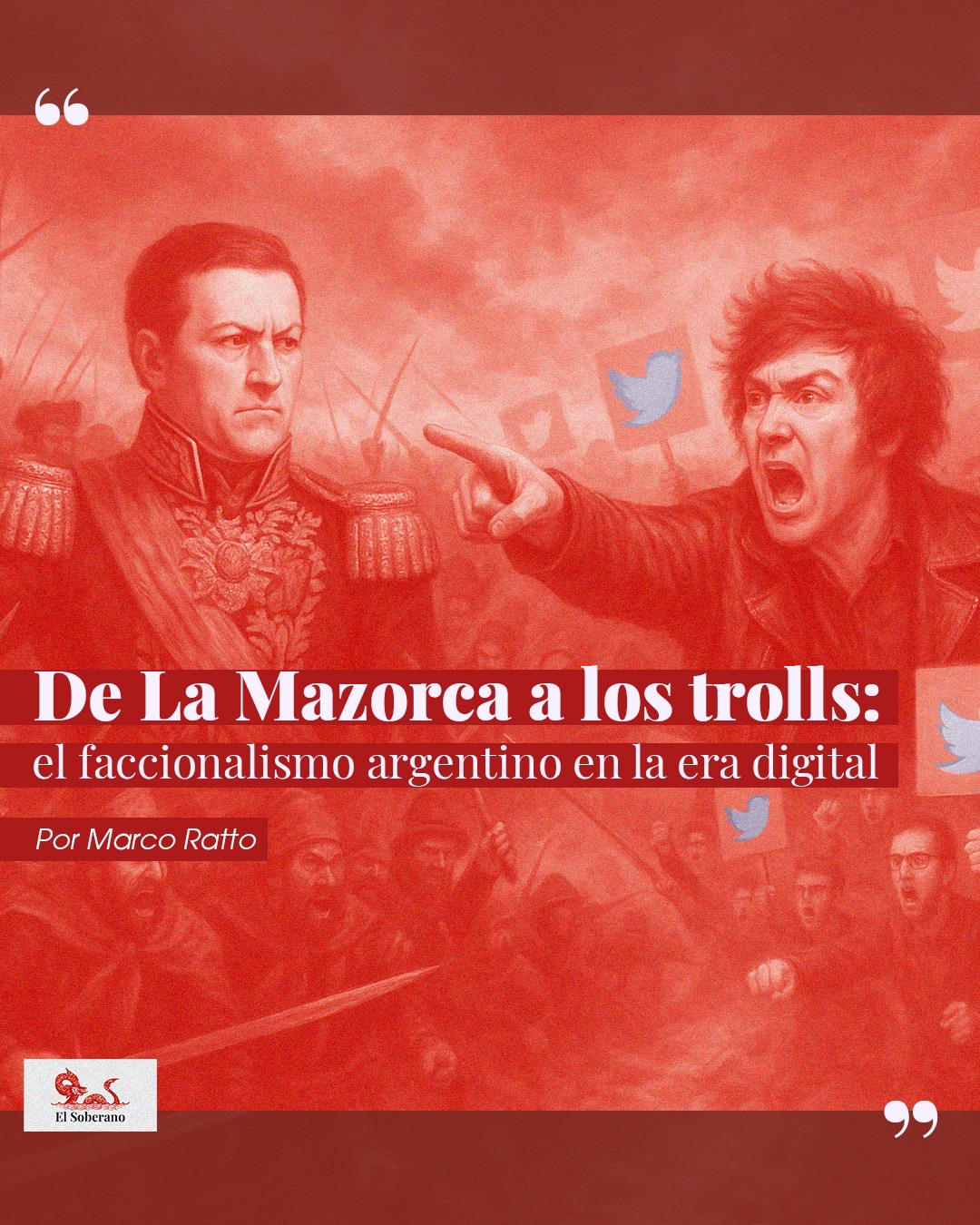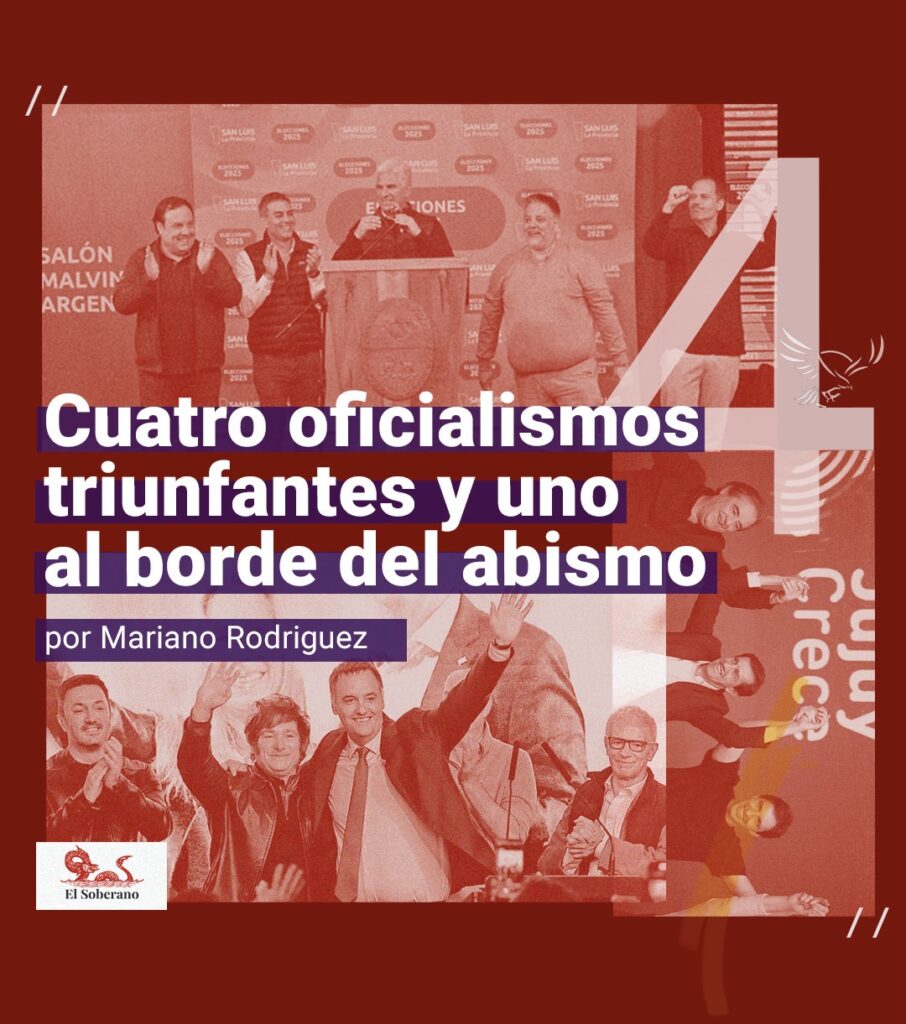La Argentina se ha caracterizado históricamente por la exteriorización pasional y radicalizada de las opiniones y ello ha conducido a que las diferencias a lo largo de nuestra historia se desenvuelvan en contextos de alta polarización y violencia. En los albores de la conformación del Estado Nacional, la grieta argentina ya aparecía claramente destacada en aquella famosa lucha entre unitarios y federales donde en el contexto de dicha disputa, se dió en 1833 la creación de La Mazorca, una organización parapolicial guiada desde el gobierno para la persecución de sus enemigos. Casi 200 años más tarde, esta dinámica que llamaremos facciosa, lejos de esfumarse se ha sostenido e incluso dinamizado con el auge de los populismos y principalmente el de las redes sociales.
El siglo xxi ha presenciado el surgimiento de dos fenómenos que transformaron radicalmente a la política. En primer lugar, se dió la aparición de una fuerte crisis de representación a lo largo del mundo que provocó la propagación del populismo como una forma de representar esa creciente insatisfacción de la ciudadanía con la política y las instituciones. Esta crisis de representación se encontraba fuertemente atada a la incapacidad de los gobiernos de hacer frente a los cambios introducidos por la globalización. Ello fue generando una sociedad cada vez más dominada por la frustración, el miedo, y el enojo producto de esos riesgos y malestares existenciales que trajo consigo la globalización y que se exteriorizaban mediante esa crisis de representación. Sin embargo, no veríamos el completo desenvolvimiento de este fenómeno hasta que se produjera la aparición de un nuevo elemento que se combinaría con el anterior para transformar radicalmente las formas de hacer y entender a la política: las redes sociales.
El surgimiento de las redes sociales provocó la aparición de un mundo nuevo, un mundo virtual que se diferenciaba del mundo físico justamente por su carácter inmaterial e intangible. Dicha virtualidad permitió la introducción de dos grandes cambios que acabaron repercutiendo fuertemente en el mundo físico y por lo tanto también en la política. Por un lado rompió con los límites de ese espacio físico: el espacio y el tiempo creando un lugar donde se era posible estar conectado en todo lugar y en todo momento. Por otro lado, el anonimato y la sensación de lejanía respecto del mundo real que ofrecen las redes sociales permitió un fuerte desinhibimiento en los usuarios. Al eliminar el contacto físico y la posibilidad de una respuesta directa del otro, se diluyeron los lazos de empatía y se debilitó la noción de responsabilidad. En este nuevo entorno, los límites morales que regulaban la interacción en el espacio público comenzaron a desvanecerse. A esto se suma el propio diseño algorítmico de las plataformas —cámaras de eco, retroalimentación de interacciones, sesgo de confirmación— que favorece la amplificación de mensajes extremos y polarizantes.
Así, este nuevo mundo se presentó como el ambiente idóneo para la constante y libre descarga de las emociones de una sociedad cada vez más frustrada y enojada en un mundo cada vez más inseguro e incierto. Ahora, esos sentimientos tenían la capacidad de canalizarse y exteriorizarse con una velocidad y efectividad nunca antes conocida. Esa exteriorización ahora podía ser constante por la falta de un límite espacio-temporal a la exposición, y libre por la falta de un límite moral que ponga un freno a ese descargo. Como resultado, el mundo virtual fue configurándose como un terreno fértil para la proliferación de los mensajes de odio y la agresión y así el espacio público se fue tiñendo de violencia. Esto es lo que fue llevando a una política facciosa en el mundo, entendida como una forma de hacer política basada en la división irreconciliable entre bandos, donde el adversario no es concebido como un competidor legítimo sino como un enemigo al que hay que eliminar simbólicamente —o incluso, en ocasiones, literalmente. En este tipo de política, no hay lugar para el diálogo, el disenso productivo ni la búsqueda de consensos; todo se reduce a la lógica del amigo-enemigo. Las identidades políticas se endurecen, los discursos se radicalizan y el campo de lo común se desintegra. La política facciosa no busca construir mayorías estables ni proyectos colectivos inclusivos, sino reforzar trincheras emocionales y movilizar pasiones en torno a proyectos desintegradores.
Entonces, la combinación de dichos fenómenos permitió una permeación total de la violencia en todo tiempo y espacio y forzando a las personas a una exposición permanente a esta. La violencia hoy no tiene confines físicos, uno ya nunca más puede estar en paz, ni en su propia casa, ni en su propio dormitorio. Basta con solo abrir el teléfono para ser asediado por miles de mensajes de odio no importa la hora o el lugar donde uno esté. Poco a poco, esto fue llevando a una sociedad como la de hoy, una sociedad cada vez más polarizada y radicalizada, y el mundo conoció una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política a la argentina.
No sorprendentemente, Argentina se logró adaptar con una gran facilidad a este nuevo ecosistema global configurado por las redes sociales y los populismos. El proyecto libertario supo capitalizar la composición social de su núcleo duro de votantes —mayoritariamente varones jóvenes, habituados al entorno digital— para consolidar una estrategia de campaña profundamente eficaz en el terreno virtual. Lejos de ser un recurso complementario, la digitalización no fue un canal más, sino el corazón mismo del dispositivo político libertario. La campaña no se limitó a trasladar sus mensajes a las redes, sino que construyó desde allí una identidad política coherente, sólida y altamente difundible. La afinidad cultural de su electorado con el lenguaje de Internet permitió una circulación orgánica de contenidos que amplificó el mensaje libertario sin necesidad de una estructura territorial clásica. Así, las redes sociales no solo funcionaron como espacio de difusión, sino también como lugar de militancia, adoctrinamiento, confrontación y construcción de sentido. Fue en ese terreno donde el proyecto libertario se forjó, se consolidó y, en última instancia, se volvió competitivo.
La organización de esta estrategia comunicacional se basó en la construcción de una red de militancia digital, conocida en la jerga política como “ejército de trolls”. Estos militantes virtuales se conciben a sí mismos en términos abiertamente bélicos y facciosos (se habla de “tropa”, “patota”, “ejército”). Y así mismo, estos grupos son los encargados de librar la llamada “batalla” cultural, piedra angular del proyecto de construcción política e identitaria del gobierno. La Mazorca y el ejército de trolls pueden diferir en el método y en las herramientas pero su objetivo simbólico es el mismo: ganar la batalla cultural. A Esto nos referimos con el “faccionalismo argentino en la era digital”.
Lo que observamos, entonces, no es una disminución de la violencia, sino una transformación profunda de sus formas. La violencia no ha desaparecido, simplemente ha mutado, adaptándose a las nuevas lógicas de la virtualidad. Ya no se manifiesta en las calles con cuerpos enfrentados, sino en los tweets, en los comentarios, en los escraches digitales, en los streamings. Lo grave es que esta nueva violencia genera un círculo vicioso donde el espacio público se encuentra cada vez más saturado. Al inundarse con discursos altisonantes, agresivos y polarizantes en un entorno donde todos compiten por captar la atención, cada intervención debe ser más ruidosa que la anterior. Gritar cada vez más fuerte se vuelve una necesidad estructural en estos medios.
Y es que, en definitiva, eso son hoy las redes sociales: una arena de competencia por la visibilidad. La política, en este contexto, se convierte en espectáculo, y el espectáculo, en política. Lo importante no es lo que se dice, sino cuánto impacto genera. La frontera entre lo real y lo ficcional se vuelve borrosa: ¿qué es actuación y qué es convicción? ¿Qué se dice para ganar votos y qué para cosechar likes? La verdad ya no es el centro del debate, sino apenas un insumo más en la producción de sentido. Así, en esta fusión entre política, entretenimiento y violencia simbólica, lo que está en juego no es solo el contenido de lo que se discute, sino las condiciones mismas de posibilidad del debate público.
Frente a este panorama, el gran desafío que enfrenta hoy la Argentina no es simplemente el de resolver una disputa entre modelos políticos o partidos en pugna, sino el de recuperar las condiciones mínimas para una convivencia que no se agote en el grito ni en la descalificación. No se trata de negar el conflicto, sino de evitar que se convierta en un fin en sí mismo. Porque si la política se vacía de proyecto y se reduce a una guerra cultural, lo que queda no es una sociedad o un país mejor, sino uno más fracturado, más vulnerable y más impotente.