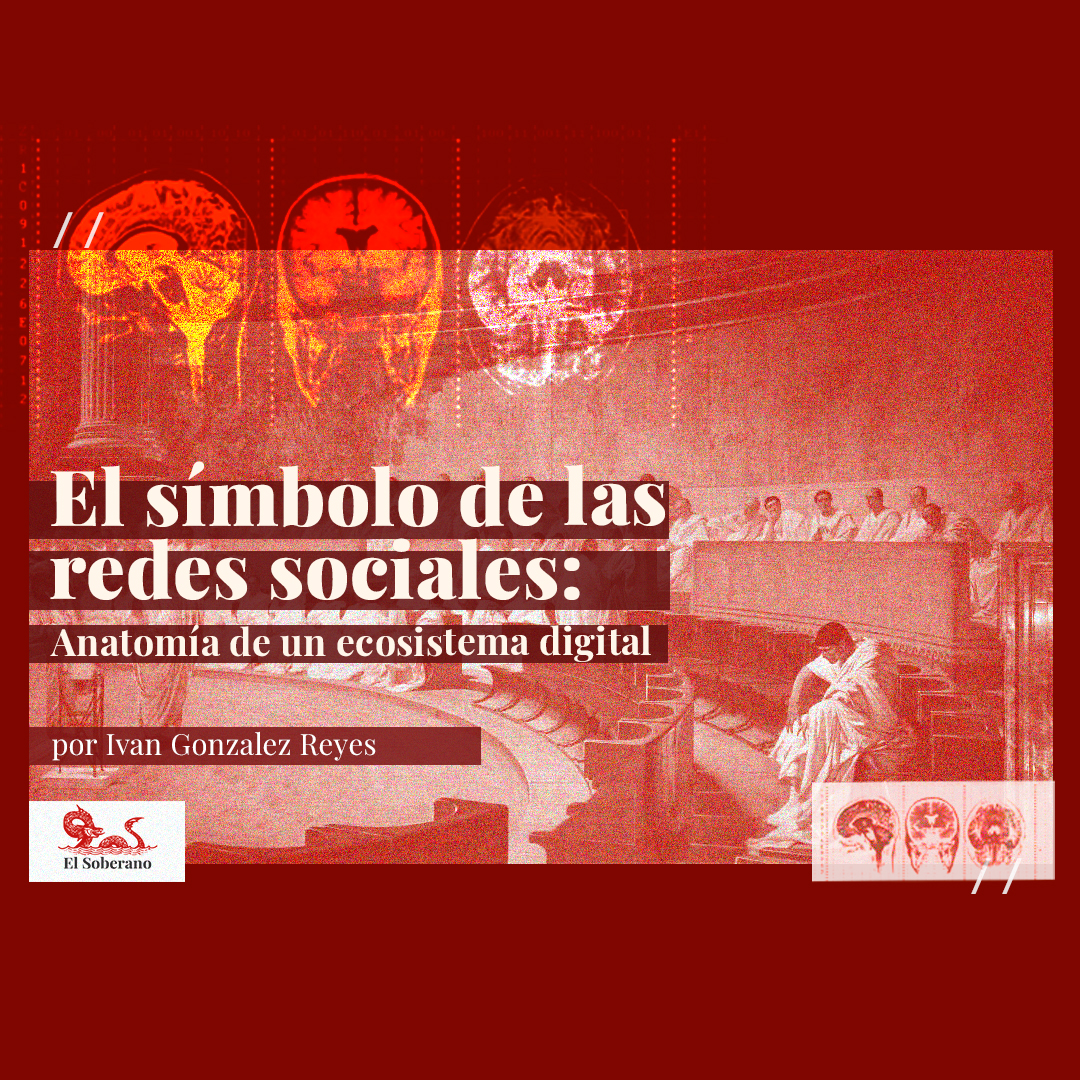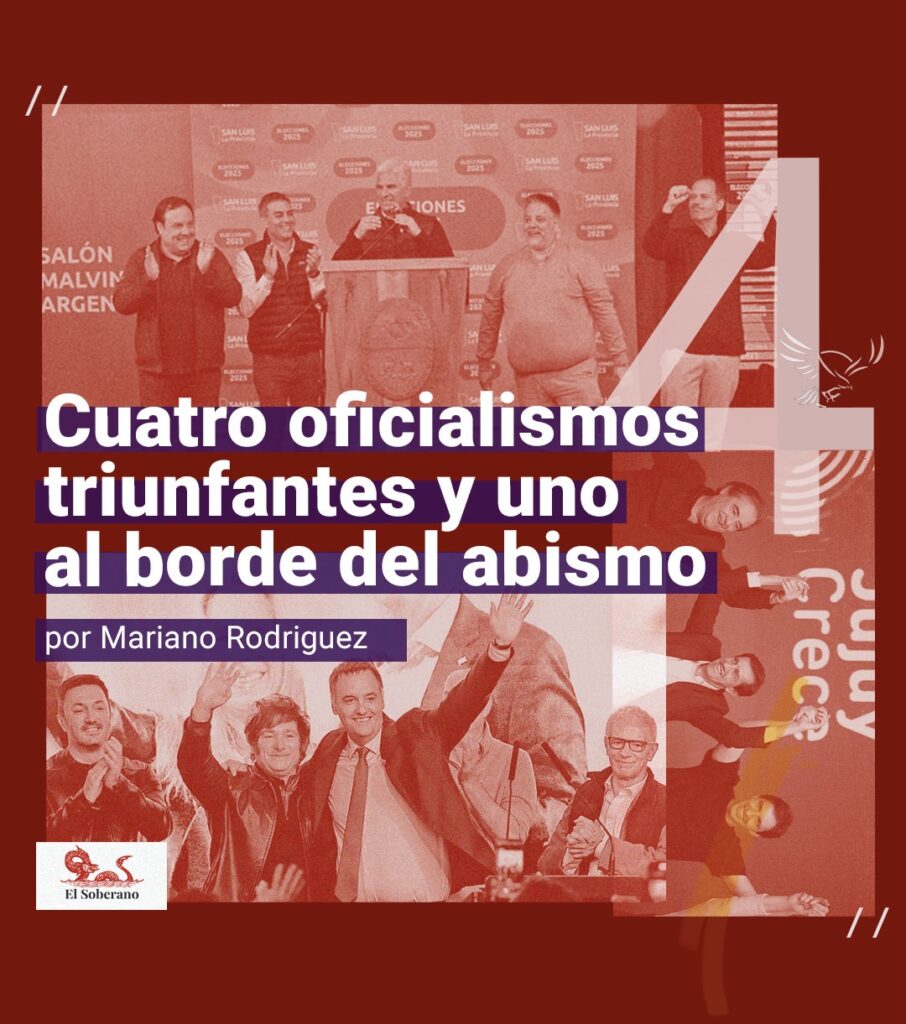Bienvenidas, nuevas generaciones. Sin demasiada advertencia, su vida se convirtió en una suerte de plagio porteño de un relato de Asimov —aunque, siendo optimistas, ojalá hubiera sido uno de Bradbury. El lenguaje, esa herramienta ancestral de construcción simbólica, ha comenzado a resquebrajarse. No lo vemos; no se puede tocar, medir ni encerrar. Pero su fractura es perceptible, sutil, insidiosa: ¿cómo podríamos atravesar nuestra vida cotidiana con un dolor de cabeza que nunca llega a levantar fiebre? El lenguaje es el código que cimenta nuestra realidad, y es a través de él que los hechos y los héroes adquieren sentido.
Pongamos pausa al vértigo. Pensemos en esto: ¿qué tiene que ver tu desgano matutino con el estado actual del lenguaje? Mucho más de lo que parece. La sensación de que todo es leve, de que nada importa demasiado, de que la vida se volvió un feed infinito sin clímax, puede tener origen en una pérdida menos visible: la del símbolo.
“Tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido” rezaba, hace cuarenta años, T. S. Elliot insertado como epígrafe en una novela de Piglia. La experiencia, en este contexto, no es solamente un hecho vivido: es la huella que deja en la conciencia, en el cuerpo, en la historia subjetiva. Nuestra vida se ha convertido en una especie de lista de tareas pendientes, de objetivos futuros, y quizás ese sea el diagnóstico cultural que más le calce a las nuevas generaciones. El sentido —esa dimensión que le daba espesor a lo vivido— parece haber quedado atrás, como una reliquia de otras épocas.
“El sentido —esa dimensión que le daba espesor a lo vivido— parece haber quedado atrás, como una reliquia de otras épocas”.
Durante siglos, el lenguaje cumplió una función estructurante. No solo permitió comunicar, sino construir símbolos: refranes, mitos, relatos fundacionales. A través de él se transmitieron valores, creencias, cosmovisiones. En otras palabras: el lenguaje generaba sentido. Hoy, en cambio, parece generar apenas reacciones. Allá por el mil novecientos y pico, viviendo en el centro de Francia y antes de emigrar a Egipto, René Guenón hablaba de la “lógica ascendente” del símbolo: lo inferior remite a lo superior, pero nunca al revés. Así, un objeto cotidiano adquiría una densidad simbólica que lo sacaba de lo banal. Cada objeto del mundo sensible remitía a algo superior, espiritual o metafísico. Por supuesto, esto explica tus cábalas personales e insignificantes. El símbolo, en esta visión, actúa como puente entre dos planos de la realidad. Un ejemplo banal: el corazón, órgano biológico, representa el centro del ser, la sede de la intuición y la espiritualidad. El lenguaje es quien dota al símbolo de ese contenido elevado; es su medio de expresión y transmisión.
La naturaleza del símbolo -esa forma en que las cosas se cargan de sentido-, en el ecosistema digital contemporáneo, se ha invertido. Las redes sociales ya no permiten que el lenguaje simbolice: lo aplanan. En lugar de orientar, lo reproducen, lo viralizan y lo vuelven mercancía. En este sistema, lo que tiene más alcance no es lo más profundo, ni siquiera lo más llamativo, sino lo que genera más reacciones. La viralización sustituye, actualmente, al valor simbólico. En la automatización algorítmica del lenguaje, ya no somos emisores ni receptores, sino usuarios: productores involuntarios de contenido que circula sin anclarse, es decir, sin espesor simbólico.
“En la automatización algorítmica del lenguaje, ya no somos emisores ni receptores, sino usuarios: productores involuntarios de contenido que circula sin anclarse, es decir, sin espesor simbólico”.
¿Podemos seguir hablando de símbolos si estos han perdido su anclaje en lo representado? Si ya no remiten a nada superior, ¿no son apenas formas huecas? Foucault sostenía que el discurso es aquello por lo cual se lucha. Pero, ¿qué es un discurso si pierde su capacidad simbólica? ¿Qué sucede cuando el lenguaje ya no organiza la experiencia, sino que apenas la fragmenta en piezas monetizables? Lo simbólico ha sido reemplazado por lo inmediato.
La humanidad atravesó al menos tres grandes revoluciones en su modo de comunicar: la escritura, la imprenta, y ahora, las redes sociales e inteligencias artificiales. El símbolo, entonces, ya no busca elevarnos: nos entretiene. No orienta ni conecta: distrae. Lo simbólico, en vez de abrir un sentido profundo, se reduce a una reacción. Y en esa transformación —gradual y silenciosa— algo se va perdiendo. Y si esta pérdida se constituye como estructura, quizás ya no deberíamos preguntarnos qué clase de mundo estamos construyendo; tal vez la cuestión sea otra: ¿seremos capaces de encontrar un sentido para habitarlo?